Resumen:
La ética se refiere a la conducta humana que permite la vida en sociedad. En la actualidad ésta ha dejado de ser el eje central del actuar individual que ahora se caracteriza por el individualismo y el hedonismo en su máxima expresión, a pesar de ello, la única forma de mantener la convivencia social y la preservación planetaria sigue siendo el cumplimiento de las normas, reglas y códigos éticos que promueven la dignidad humana, para lo cual la participación de cada persona es fundamental.
Introducción
Es común que los individuos reconozcamos que la ética debe regir la conducta de todo ser humano. Pero ¿éste concepto aún será vigente?, ¿será que aún rige el actuar de los individuos en las sociedades actuales?
Lo cierto es que sigue siendo necesaria para preservar la vida en sociedad y “la buena vida humana” de la que habla Fernando Savater (1992, p. 77)
El concepto
Para entrar en materia, es necesario precisar que existen cuando menos dos visiones o concepciones de lo que es la ética, la primera entendida como la forma correcta o buena de actuar del ser humano, está incluye la mayoría de los preceptos morales que cada individuo aprende en el seno familiar, a través de ellos, cada quien puede diferenciar lo bueno de lo malo, lo permitido y lo prohibido, razón por lo cual los principios morales de una familia a otra pueden variar, de ahí que no siempre son compartidos por toda la sociedad. Por el contario, la segunda acepción la refiere como el conjunto de normas, reglas, principios y códigos, creados en colectivo para vivir armónicamente en sociedad, de tal forma que rigen a un grupo de individuos, independientemente que estén o no de acuerdo.
A diferencia de las formas de conducta que aprendimos y repetimos sin cuestionar su pertinencia, las normas éticas de carácter social no se basan en lo que es bueno y malo para un individuo, sino en “la fundamentación racional del comportamiento moral del hombre” (Fundación Héctor A. García. 2005), es decir, parten de una visión más universal de lo que es correcto o no para la convivencia humana. De ahí que existan algunos preceptos de éste tipo que trascienden la nacionalidad, tal es el caso de los derechos humanos que nos rigen a todos los individuos del mundo. Por lo anterior, será ésta conceptualización que se ocupará en este escrito.
La incongruencia entre el pensar, el decir y el hacer
¿Por qué si la ética busca que los seres humanos vivan en concordia, muchos la han olvidado? Analicemos el actuar de las personas con las que interactuemos cotidianamente, recordemos dos o tres situaciones en las que éstas hayan tenido que tomar una decisión, poniendo en juego su integridad, un afecto o hasta su propio empleo, ahora preguntémonos ¿cuál fue el proceder? actuaron con honestidad o según su conveniencia personal, ya sea para protegerse ellos mismos o en favor de aquella persona a la cual estiman.
Con seguridad habrá casos en que las personas demuestran su rectitud, objetividad y honestidad ante algunas circunstancias, pero ante otras no, ¿qué pasa?¿por qué es tan difícil ser ético cuándo esta en peligro el empleo, la amistad o el dinero?, preguntas difíciles de responder, sin embargo, si hacemos una introspección podemos llegar a algunas conclusiones, por ejemplo, que es más fácil seguir las normas cuando nuestros intereses no se ven afectados, que por el contrario, cuando nos podemos afectar lo más sencillo es actuar bajo nuestro albedrío y después justificarnos. Por ello, la falta de ética se ha vuelto cotidiana, y no por ello correcta, pues en el afán de responder a las necesidades individualistas, se afectan los intereses de los demás y es cuando se transgrede los principios éticos. Pero, ¿por qué a muchos no les importa esto y siguen viviendo con su bandera de moralistas?
Zygmunt Bauman (2000) con el que comparto su pensar, plantea que una de las consecuencias de la “modernidad líquida o postmodernidad” ha sido el seguimiento del individualismo como resultado de la emancipación de la vida en colectivo, fenómeno que ha conllevado un cambio en el actuar del ser humano, quien dentro de su concepto de libertad y “autodeterminación” (Bauman, 2000) ha enterrado las ataduras colectivas y esta viviendo bajo sus propias normas, auto convenciéndose de que esto es vivir libremente.
Esta realidad, para algunos, fatalista, nos enmarca un individuo egocéntrico, que ha cambiado las normas sociales, por las personales, mismas que se basan en los intereses propios, lo que lo hace incapaz de tomar conciencia de sus faltas. Por ello, encontramos personas que pueden estar cometiendo una falta muy grave y no son capaces de reconocerlo:
El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable sean cuales sean… ( Lipovetsky. 2006. p. 9)
Evidencia de está individualización la encontramos en la mayoría de los actuales problemas sociales: corrupción, fraudes, robos, negligencia, intimidación, abuso de poder, etc.
Pero no pensemos que el hecho de que algunas personas se aíslen del colectivo y se crean autosuficientes, significa que logren la felicidad y la libertad, pues el mismo Lipovesky (2006) señala que estos individuos están más propensos a un sin fin de conflictos personales: soledad, miedo, incomprensión, angustia y desconfianza, mismos que se pueden subsanar con y por los otros, en este sentido la realidad evidencia no sólo la carencia ética del individuo sino la necesidad de la misma, como única forma de crear una sociedad distinta, democrática por antonomasia, preservadora de la cultura y sobre todo promotora del género humano, dicho de otra forma, que busqué la preservación del ser humano, respetando la libertad individual dentro de la participación colectiva. Una ética con estas características, rompería las barreras de tiempo, espacio y clases sociales.
Es cierto que cada vez es más difícil ser ético, pues implica valentía, compromiso, responsabilizarnos de las consecuencias de nuestros actos y muchos veces sufrimientos y frustraciones por no obtener lo que queremos, pero ¿no es acaso el cumplimiento de las normas sociales, la única forma de vivir satisfactoriamente en sociedad?
Al respecto autores como Bauman (2000), señalan que
… no existe otra manera de alcanzar la liberación más que [someterse] a la sociedad y seguir sus normas (…) El resultado de la rebelión contra las normas, aun si los rebeldes no se han trasformado directamente en bestias o perdido la capacidad de juzgar su propia condición, es la agonía perpetua de la indecisión unida a la incertidumbre acerca de las intenciones y las acciones de los que nos rodean-algo capaz de convertir la vida en un infierno-(p. 25-26)
Pareciese que este autor pretende un hombre autómata, pero no es así, pues habla del sometimiento como el compromiso y aceptación racional a las reglas para poder vivir “tranquilo en colectivo”, se trata de ser ético para no afectar a los demás y de ésta manera esperar que los demás no nos dañen.
Ahora pensemos en qué es lo que hace que las familias funcionen, que las amistades se consoliden, que el trabajo colaborativo se logre, que las investigaciones entre personas que no se conoce, tengan tan buenos resultados, sin lugar a duda esto se está logrando gracias al cumplimiento responsable de los principios, normas y códigos de los individuos éticos.
De modo que, así como los comportamientos individualistas están desquebrajando a las sociedades actuales; son los actos valientes que defienden la justicia y el sentido de verdad, en una palabra la ética, lo que permite que se siga avanzando y prevalezca la convivencia social.
Una alternativa
Desde la perspectiva de Edgar Morín (1999), la alternativa a los problemas éticos es la antropoética que permite restablecer la convivencia social y mundial; dado que, reconoce la importancia de las normas sociales como reguladoras de la convivencia social e incorpora la idea de “lograr la humanidad y ciudadanía planetaria”, lo que significa que la ética traspase las fronteras y la diferencias sociales entre naciones, de tal forma que todos los individuos compartamos el mismo deseo de respetarnos a nosotros mismos y a los demás, respetando sus diferencias, que busquemos el bien común, que nos comprometamos con los demás, que seamos capaces de solidarizarnos con todo individuo, que respetemos y cuidemos el medio ambiente, los derechos humanos y nuestros gobiernos y estados; de igual forma plantea el respeto y compromiso a las leyes, a las reglas sociales y a todo lo que busque subsistencia entre “individuo-sociedad y especie” (Morín,1999).
La visión de este autor es una esperanza para el porvenir colectivo, pues no desconoce los problemas sociales a los que nos estamos enfrentando en la “postmodernidad” (Bauman, 2000), sino que da una alternativa. que nos permite cumplir el orden social que se ha perdido, no se trata de vivir en una utopía basada en los buenos deseos de los individuos, sino en una toma de consciencia sobre el devenir de la humanidad, sin que ello signifique el desconocer las libertades de pensar, decidir y actuar, de lo que se trata es que reaprendemos a vivir como individuos en sociedad dentro del mismo planeta cuya coexistencia es responsabilidad de todos.
De ahí que, el ser ético no sólo estará determinado por el cumplimiento o no de las reglas y leyes de una nación, sino que habrá de cumplirse también las normas universales; y no es que en la actualidad no las haya, pues los derechos humanos son parte de ellos, lo que Morín (1999) plantea es que deberían cumplirse y homologarse en beneficio de la preservación de la especie humana y educarnos bajo una nueva cultura, basada en la comprensión de unos a otros y reconociendo nuestra propia humanidad.
Si bien éste planteamiento es difícil de lograr, dadas las condiciones sociales en las que vivimos, ya que depende del interés de los gobiernos y de una nueva cultura de la comprensión –que implica el conocimiento y aceptación conciente de la humanidad del individuo- podemos comenzar a gestar este cambio en nuestra familia, trabajo, maestría y en cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos.
El cambio depende de cada individuo
Sin duda la parte más difícil de la ética no es conocerla sino cumplirla, ya que es necesario ir cambiando las pautas conductuales que afecten la dignidad humana, por nuevas basadas en el cumplimiento y promoción de los códigos específicos de nuestra área (deontología), así como de las normas familiares y los principios sociales.
Por consiguiente, es indispensable comenzar por nosotros mismos, para después promover y/o exigir que los otros cambien, por ejemplo: si queremos que los estudiantes dejen de plagiar, en principio nosotros tenemos que ser consecuentes con este precepto. Además, para disminuir y/o resolver el problema del hurto académico, siguiendo la antropoética de Morín, es necesario indagar porque los alumnos lo hacen y a partir de la comprensión de dicho acto, proponer una solución y no la descalificación.
Al respecto del plagio, Rojas Soriano (2006) explica que “muchas personas lo hacen deliberadamente, otras desconocen la exigencia”, ante tal realidad, lo primero que hay que hacer para que los estudiantes respeten los derechos de autor, es informarles que este acto es un hurto y que académicamente es reprochable y tiene consecuencias graves. A la par hay que enseñarles la forma de citar y referenciar las fuentes de información y promover en ellos la generación de ideas propias para que no necesiten plagiar.
Dado que la ética debe estar presente en cada una de nuestras actividades como en la maestría y nuestro trabajo, lo recomendable es conocer las normas deontológicas ya existentes e incorporarlas en cada actividad a desarrollar, posteriormente y tal como lo hemos hecho con los compañeros, ampliar los principios éticos que consideremos necesario añadir, y tener el valor y la humildad de reconocer cuando no los estamos cumpliendo. De igual manera hay que responsabilizarlos de señalar a los otros cuando estén fallando.
En el caso específico de la investigación lo primero es conocer el método de la investigación científica para poder seguirlo, así como mantener la confidencialidad de nuestras fuentes vivas, el manejo responsable de los datos encontrados, la disposición de compartir los nuevos conocimientos, el no plagio, cumplir con la normatividad institucional, reconocer que nosotros no tenemos la verdad absoluta, “ser autocríticos y autoreflexivos” (Galván, S. 2006), es decir cumplir el código de ética que rige la investigación en ciencias sociales y que hemos ampliado colaborativamente en Sede, para guiar esta labor.
Para lograr un verdadero cambio también hay que fortalecer las conductas familiares, no sólo cumpliendo aquello que desde niños aprendimos, sino teniendo el valor de dar a conocer aquel principio que ya no funciona o con el que no estemos de acuerdo, esto requiere valentía, pues cuando se trata de promover cambios; el primer reto es aceptar que algo no esta funcionando, y hacer que los demás también lo reconozca, pero siendo proactivos flexibles y comprensivos se puede lograr.
Antes de terminar, es oportuno precisar que aunque no hay recetas mágicas para ser éticos podemos comenzar por: 1) reflexionar sobre nuestro actuar, tomando conciencia en cada una de las decisiones y de las consecuencias que éstas traen para nosotros y para los demás; 2) si encontramos que un acto lo realizamos por costumbre pero que no es ético, porque afecta la dignidad de algún individuo, expresarlo, con el fin de cambiar o ampliar esos códigos y 3) preservar y cumplir todas las normas, principios, leyes y reglas sociales, basadas en el respeto: a las ideas y bienes de todo individuo, a las diferencias sociales y culturales, al medio ambiente, el sentido de justicia y de verdad.
En conclusión, la ética esta pasando por una crisis de subsistencia, ocasionada por la inconciencia en el actuar del hombre “postmoderno” (Bauman, 2000) que se preocupa sólo por su bienestar, pero paradójicamente también se ha evidenciando su necesidad, no sólo para que la sociedad persista, sino también para que el individuo guíe su comportamiento.
No obstante, la ética que se requiere debe promulgar el cumplimiento de las leyes, principios sociales, normas y códigos deontológicos, con miras a la convivencia entre los individuos, pero ante todo, debe buscar la armonía entre las naciones, en pro de lograr la preservación de la especie humana y del planeta; es decir se requiere una “ética humanizada” (Morín, 1999).
Referencias:
Bauman, Z. (2000) La modernidad líquida. (3ª. ed.). Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
Fundación Héctor A García. (2005). Ética y Moral. Recuperado el 28 de enero de 2009 de http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/etica_y_moral.htm
Lipovetsky, G. (2006). La era del vacío. (4ª ed.). Barcelona: Anagrama.
Morín, E. (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Recuperado el 23 de enero de 2009 de http://cecte.ilce.edu.mx/campus/file.php/51/sesion3/lec_rec/los_siete_saberes_necesario.doc
Rojas, R. (1992). Formación de investigadores educativos. Recuperado el 23 de enero de 2009 de http://cecte.ilce.edu.mx/campus/file.php/51/sesion3/lec_rec/plagio_en_el_trabajo_cientifico.doc
Savater, F. (1996) Ética para amador. (3ra. reimp.) Barcelona: Ariel.
La ética se refiere a la conducta humana que permite la vida en sociedad. En la actualidad ésta ha dejado de ser el eje central del actuar individual que ahora se caracteriza por el individualismo y el hedonismo en su máxima expresión, a pesar de ello, la única forma de mantener la convivencia social y la preservación planetaria sigue siendo el cumplimiento de las normas, reglas y códigos éticos que promueven la dignidad humana, para lo cual la participación de cada persona es fundamental.
Introducción
Es común que los individuos reconozcamos que la ética debe regir la conducta de todo ser humano. Pero ¿éste concepto aún será vigente?, ¿será que aún rige el actuar de los individuos en las sociedades actuales?
Lo cierto es que sigue siendo necesaria para preservar la vida en sociedad y “la buena vida humana” de la que habla Fernando Savater (1992, p. 77)
El concepto
Para entrar en materia, es necesario precisar que existen cuando menos dos visiones o concepciones de lo que es la ética, la primera entendida como la forma correcta o buena de actuar del ser humano, está incluye la mayoría de los preceptos morales que cada individuo aprende en el seno familiar, a través de ellos, cada quien puede diferenciar lo bueno de lo malo, lo permitido y lo prohibido, razón por lo cual los principios morales de una familia a otra pueden variar, de ahí que no siempre son compartidos por toda la sociedad. Por el contario, la segunda acepción la refiere como el conjunto de normas, reglas, principios y códigos, creados en colectivo para vivir armónicamente en sociedad, de tal forma que rigen a un grupo de individuos, independientemente que estén o no de acuerdo.
A diferencia de las formas de conducta que aprendimos y repetimos sin cuestionar su pertinencia, las normas éticas de carácter social no se basan en lo que es bueno y malo para un individuo, sino en “la fundamentación racional del comportamiento moral del hombre” (Fundación Héctor A. García. 2005), es decir, parten de una visión más universal de lo que es correcto o no para la convivencia humana. De ahí que existan algunos preceptos de éste tipo que trascienden la nacionalidad, tal es el caso de los derechos humanos que nos rigen a todos los individuos del mundo. Por lo anterior, será ésta conceptualización que se ocupará en este escrito.
La incongruencia entre el pensar, el decir y el hacer
¿Por qué si la ética busca que los seres humanos vivan en concordia, muchos la han olvidado? Analicemos el actuar de las personas con las que interactuemos cotidianamente, recordemos dos o tres situaciones en las que éstas hayan tenido que tomar una decisión, poniendo en juego su integridad, un afecto o hasta su propio empleo, ahora preguntémonos ¿cuál fue el proceder? actuaron con honestidad o según su conveniencia personal, ya sea para protegerse ellos mismos o en favor de aquella persona a la cual estiman.
Con seguridad habrá casos en que las personas demuestran su rectitud, objetividad y honestidad ante algunas circunstancias, pero ante otras no, ¿qué pasa?¿por qué es tan difícil ser ético cuándo esta en peligro el empleo, la amistad o el dinero?, preguntas difíciles de responder, sin embargo, si hacemos una introspección podemos llegar a algunas conclusiones, por ejemplo, que es más fácil seguir las normas cuando nuestros intereses no se ven afectados, que por el contrario, cuando nos podemos afectar lo más sencillo es actuar bajo nuestro albedrío y después justificarnos. Por ello, la falta de ética se ha vuelto cotidiana, y no por ello correcta, pues en el afán de responder a las necesidades individualistas, se afectan los intereses de los demás y es cuando se transgrede los principios éticos. Pero, ¿por qué a muchos no les importa esto y siguen viviendo con su bandera de moralistas?
Zygmunt Bauman (2000) con el que comparto su pensar, plantea que una de las consecuencias de la “modernidad líquida o postmodernidad” ha sido el seguimiento del individualismo como resultado de la emancipación de la vida en colectivo, fenómeno que ha conllevado un cambio en el actuar del ser humano, quien dentro de su concepto de libertad y “autodeterminación” (Bauman, 2000) ha enterrado las ataduras colectivas y esta viviendo bajo sus propias normas, auto convenciéndose de que esto es vivir libremente.
Esta realidad, para algunos, fatalista, nos enmarca un individuo egocéntrico, que ha cambiado las normas sociales, por las personales, mismas que se basan en los intereses propios, lo que lo hace incapaz de tomar conciencia de sus faltas. Por ello, encontramos personas que pueden estar cometiendo una falta muy grave y no son capaces de reconocerlo:
El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable sean cuales sean… ( Lipovetsky. 2006. p. 9)
Evidencia de está individualización la encontramos en la mayoría de los actuales problemas sociales: corrupción, fraudes, robos, negligencia, intimidación, abuso de poder, etc.
Pero no pensemos que el hecho de que algunas personas se aíslen del colectivo y se crean autosuficientes, significa que logren la felicidad y la libertad, pues el mismo Lipovesky (2006) señala que estos individuos están más propensos a un sin fin de conflictos personales: soledad, miedo, incomprensión, angustia y desconfianza, mismos que se pueden subsanar con y por los otros, en este sentido la realidad evidencia no sólo la carencia ética del individuo sino la necesidad de la misma, como única forma de crear una sociedad distinta, democrática por antonomasia, preservadora de la cultura y sobre todo promotora del género humano, dicho de otra forma, que busqué la preservación del ser humano, respetando la libertad individual dentro de la participación colectiva. Una ética con estas características, rompería las barreras de tiempo, espacio y clases sociales.
Es cierto que cada vez es más difícil ser ético, pues implica valentía, compromiso, responsabilizarnos de las consecuencias de nuestros actos y muchos veces sufrimientos y frustraciones por no obtener lo que queremos, pero ¿no es acaso el cumplimiento de las normas sociales, la única forma de vivir satisfactoriamente en sociedad?
Al respecto autores como Bauman (2000), señalan que
… no existe otra manera de alcanzar la liberación más que [someterse] a la sociedad y seguir sus normas (…) El resultado de la rebelión contra las normas, aun si los rebeldes no se han trasformado directamente en bestias o perdido la capacidad de juzgar su propia condición, es la agonía perpetua de la indecisión unida a la incertidumbre acerca de las intenciones y las acciones de los que nos rodean-algo capaz de convertir la vida en un infierno-(p. 25-26)
Pareciese que este autor pretende un hombre autómata, pero no es así, pues habla del sometimiento como el compromiso y aceptación racional a las reglas para poder vivir “tranquilo en colectivo”, se trata de ser ético para no afectar a los demás y de ésta manera esperar que los demás no nos dañen.
Ahora pensemos en qué es lo que hace que las familias funcionen, que las amistades se consoliden, que el trabajo colaborativo se logre, que las investigaciones entre personas que no se conoce, tengan tan buenos resultados, sin lugar a duda esto se está logrando gracias al cumplimiento responsable de los principios, normas y códigos de los individuos éticos.
De modo que, así como los comportamientos individualistas están desquebrajando a las sociedades actuales; son los actos valientes que defienden la justicia y el sentido de verdad, en una palabra la ética, lo que permite que se siga avanzando y prevalezca la convivencia social.
Una alternativa
Desde la perspectiva de Edgar Morín (1999), la alternativa a los problemas éticos es la antropoética que permite restablecer la convivencia social y mundial; dado que, reconoce la importancia de las normas sociales como reguladoras de la convivencia social e incorpora la idea de “lograr la humanidad y ciudadanía planetaria”, lo que significa que la ética traspase las fronteras y la diferencias sociales entre naciones, de tal forma que todos los individuos compartamos el mismo deseo de respetarnos a nosotros mismos y a los demás, respetando sus diferencias, que busquemos el bien común, que nos comprometamos con los demás, que seamos capaces de solidarizarnos con todo individuo, que respetemos y cuidemos el medio ambiente, los derechos humanos y nuestros gobiernos y estados; de igual forma plantea el respeto y compromiso a las leyes, a las reglas sociales y a todo lo que busque subsistencia entre “individuo-sociedad y especie” (Morín,1999).
La visión de este autor es una esperanza para el porvenir colectivo, pues no desconoce los problemas sociales a los que nos estamos enfrentando en la “postmodernidad” (Bauman, 2000), sino que da una alternativa. que nos permite cumplir el orden social que se ha perdido, no se trata de vivir en una utopía basada en los buenos deseos de los individuos, sino en una toma de consciencia sobre el devenir de la humanidad, sin que ello signifique el desconocer las libertades de pensar, decidir y actuar, de lo que se trata es que reaprendemos a vivir como individuos en sociedad dentro del mismo planeta cuya coexistencia es responsabilidad de todos.
De ahí que, el ser ético no sólo estará determinado por el cumplimiento o no de las reglas y leyes de una nación, sino que habrá de cumplirse también las normas universales; y no es que en la actualidad no las haya, pues los derechos humanos son parte de ellos, lo que Morín (1999) plantea es que deberían cumplirse y homologarse en beneficio de la preservación de la especie humana y educarnos bajo una nueva cultura, basada en la comprensión de unos a otros y reconociendo nuestra propia humanidad.
Si bien éste planteamiento es difícil de lograr, dadas las condiciones sociales en las que vivimos, ya que depende del interés de los gobiernos y de una nueva cultura de la comprensión –que implica el conocimiento y aceptación conciente de la humanidad del individuo- podemos comenzar a gestar este cambio en nuestra familia, trabajo, maestría y en cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos.
El cambio depende de cada individuo
Sin duda la parte más difícil de la ética no es conocerla sino cumplirla, ya que es necesario ir cambiando las pautas conductuales que afecten la dignidad humana, por nuevas basadas en el cumplimiento y promoción de los códigos específicos de nuestra área (deontología), así como de las normas familiares y los principios sociales.
Por consiguiente, es indispensable comenzar por nosotros mismos, para después promover y/o exigir que los otros cambien, por ejemplo: si queremos que los estudiantes dejen de plagiar, en principio nosotros tenemos que ser consecuentes con este precepto. Además, para disminuir y/o resolver el problema del hurto académico, siguiendo la antropoética de Morín, es necesario indagar porque los alumnos lo hacen y a partir de la comprensión de dicho acto, proponer una solución y no la descalificación.
Al respecto del plagio, Rojas Soriano (2006) explica que “muchas personas lo hacen deliberadamente, otras desconocen la exigencia”, ante tal realidad, lo primero que hay que hacer para que los estudiantes respeten los derechos de autor, es informarles que este acto es un hurto y que académicamente es reprochable y tiene consecuencias graves. A la par hay que enseñarles la forma de citar y referenciar las fuentes de información y promover en ellos la generación de ideas propias para que no necesiten plagiar.
Dado que la ética debe estar presente en cada una de nuestras actividades como en la maestría y nuestro trabajo, lo recomendable es conocer las normas deontológicas ya existentes e incorporarlas en cada actividad a desarrollar, posteriormente y tal como lo hemos hecho con los compañeros, ampliar los principios éticos que consideremos necesario añadir, y tener el valor y la humildad de reconocer cuando no los estamos cumpliendo. De igual manera hay que responsabilizarlos de señalar a los otros cuando estén fallando.
En el caso específico de la investigación lo primero es conocer el método de la investigación científica para poder seguirlo, así como mantener la confidencialidad de nuestras fuentes vivas, el manejo responsable de los datos encontrados, la disposición de compartir los nuevos conocimientos, el no plagio, cumplir con la normatividad institucional, reconocer que nosotros no tenemos la verdad absoluta, “ser autocríticos y autoreflexivos” (Galván, S. 2006), es decir cumplir el código de ética que rige la investigación en ciencias sociales y que hemos ampliado colaborativamente en Sede, para guiar esta labor.
Para lograr un verdadero cambio también hay que fortalecer las conductas familiares, no sólo cumpliendo aquello que desde niños aprendimos, sino teniendo el valor de dar a conocer aquel principio que ya no funciona o con el que no estemos de acuerdo, esto requiere valentía, pues cuando se trata de promover cambios; el primer reto es aceptar que algo no esta funcionando, y hacer que los demás también lo reconozca, pero siendo proactivos flexibles y comprensivos se puede lograr.
Antes de terminar, es oportuno precisar que aunque no hay recetas mágicas para ser éticos podemos comenzar por: 1) reflexionar sobre nuestro actuar, tomando conciencia en cada una de las decisiones y de las consecuencias que éstas traen para nosotros y para los demás; 2) si encontramos que un acto lo realizamos por costumbre pero que no es ético, porque afecta la dignidad de algún individuo, expresarlo, con el fin de cambiar o ampliar esos códigos y 3) preservar y cumplir todas las normas, principios, leyes y reglas sociales, basadas en el respeto: a las ideas y bienes de todo individuo, a las diferencias sociales y culturales, al medio ambiente, el sentido de justicia y de verdad.
En conclusión, la ética esta pasando por una crisis de subsistencia, ocasionada por la inconciencia en el actuar del hombre “postmoderno” (Bauman, 2000) que se preocupa sólo por su bienestar, pero paradójicamente también se ha evidenciando su necesidad, no sólo para que la sociedad persista, sino también para que el individuo guíe su comportamiento.
No obstante, la ética que se requiere debe promulgar el cumplimiento de las leyes, principios sociales, normas y códigos deontológicos, con miras a la convivencia entre los individuos, pero ante todo, debe buscar la armonía entre las naciones, en pro de lograr la preservación de la especie humana y del planeta; es decir se requiere una “ética humanizada” (Morín, 1999).
Referencias:
Bauman, Z. (2000) La modernidad líquida. (3ª. ed.). Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
Fundación Héctor A García. (2005). Ética y Moral. Recuperado el 28 de enero de 2009 de http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/etica_y_moral.htm
Lipovetsky, G. (2006). La era del vacío. (4ª ed.). Barcelona: Anagrama.
Morín, E. (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Recuperado el 23 de enero de 2009 de http://cecte.ilce.edu.mx/campus/file.php/51/sesion3/lec_rec/los_siete_saberes_necesario.doc
Rojas, R. (1992). Formación de investigadores educativos. Recuperado el 23 de enero de 2009 de http://cecte.ilce.edu.mx/campus/file.php/51/sesion3/lec_rec/plagio_en_el_trabajo_cientifico.doc
Savater, F. (1996) Ética para amador. (3ra. reimp.) Barcelona: Ariel.
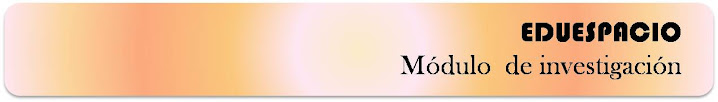

No hay comentarios:
Publicar un comentario